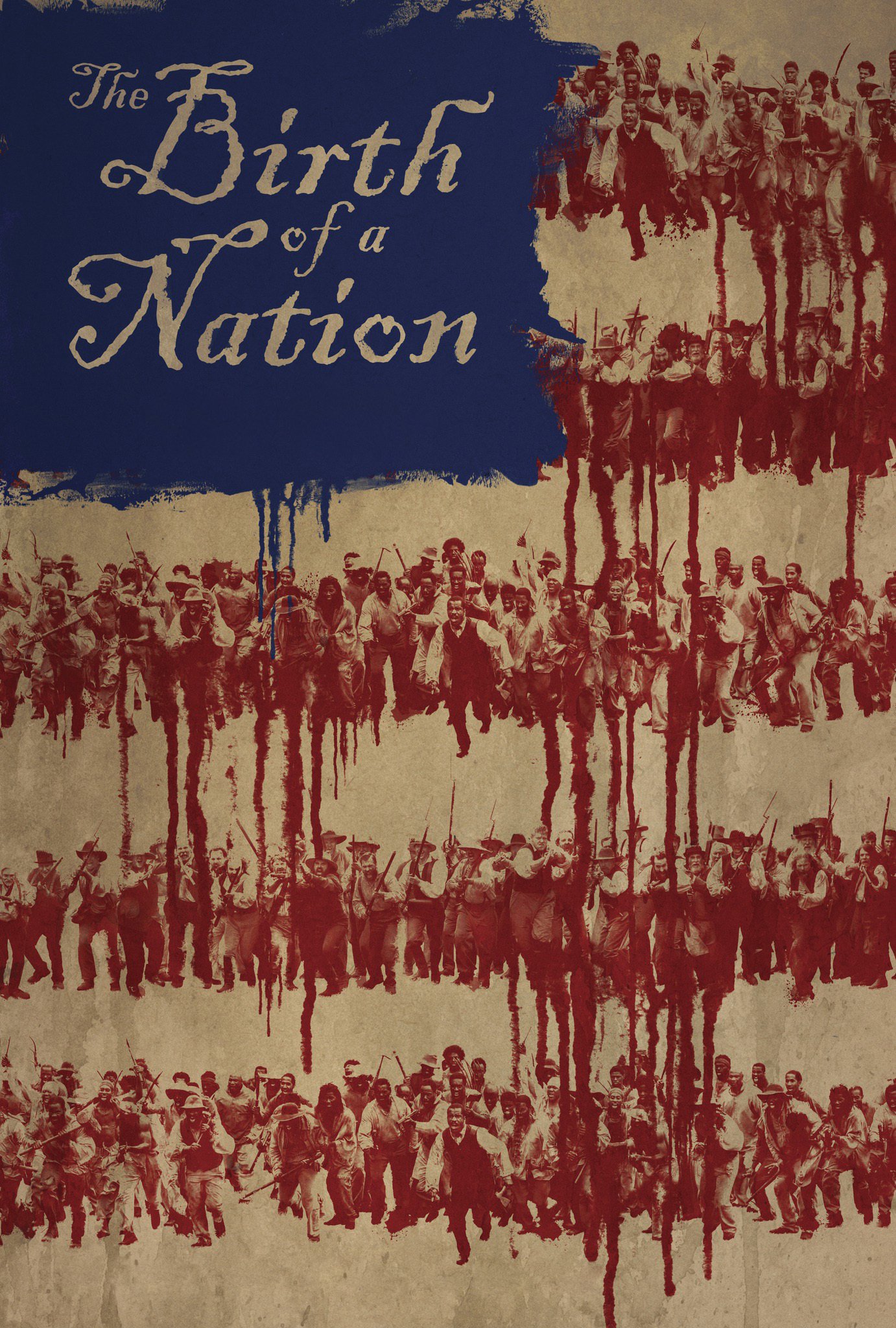Lo confieso: para el que escribe, Uruguay es ese eterno desconocido. Ciertamente no es un país demasiado publicitado por estos lares, pero eso no es excusa. Sí, claro, aquí nos llegan las hazañas balonpédicas de Diego Forlán o el ‘Loco‘ Abreu. Un amigo de la Real me dice que este año les entrena otro viejo conocido uruguayo, Martín Lasarte, que pinta bien, que les hará volver a donde se merecen, tres puestos por encima del Athletic en la clasificación de Primera. En términos de cultura en general, mi saber ocupa más bien poco lugar; apenas algunos versos de Benedetti, o retazos de la obra musical de Alfredo Zitarrosa o Daniel Viglietti. En cuanto al cine en particular, rien de rien, cero patatero, que diría el nefasto tercer vértice del Triángulo de las Azores. Es raro ver una película uruguaya en la cartelera de nuestro país. Por eso el preestreno de Gigante (que lo es, uruguaya, digo, al menos en parte ya que también hay capital argentino y alemán) es una buena ocasión para comenzar a subsanar esa imperdonable ignorancia. Y una oportunidad atractiva, porque esta obra del debutante Adrián Bienez viene avalada por el último Festival de Berlín, donde acaparó el Gran Premio del Jurado, el premio a la Mejor Ópera Prima y el galardón Alfred Bauer por su carácter innovador.
Gigante cuenta la historia de Jara (Horacio Camandule), un muchacho de treinta y tantos, grandote y un poco gordinflón, de aspecto bondadoso y carácter pacífico, a pesar de su afinidad por el heavy metal más beligerante. Jara trabaja en un hipermercado como guardia de seguridad del turno de noche, faena que complementa con otro empleo como portero de discoteca durante el fin de semana. Desde su atalaya del centro de monitorización, se fija en Julia (Leonor Svarcas), compañera, aunque desconocida, empleada de la limpieza, especialista en liarla parda por los pasillos del super. Lo que empieza como simple curiosidad por la chica acaba por convertirse en una atracción amorosa con tintes obsesivos.
Biniez, director, pero autor también del guión, sabe de qué habla. ¿Tal vez por haberlo vivido en sus propias carnes?. Poco importa. El caso es que retrata a la perfección la solitaria y monótona existencia del grandullón vigilante (y por extensión, de muchos otros como él). Una vida de incomunicación, de introversión. Una vida dedicada a espiar (el trabajo de Jara y el uso de las cámaras de seguridad es también una perfecta metáfora) desde la distancia, nunca a intervenir. Un voyeurismo existencial que en este caso deviene también profesión.
En Gigante asistimos a la lucha interior de Jara para liberarse de su timidez patológica, un combate que le lleva al límite del comportamiento del perturbado. Jara atraviesa todas las fases que llevan a un solitario solterón de esta envergadura a establecer contacto con la persona admirada, una desconocida (¿acaso no es mejor fantasear con una que no tener a nadie?). Observa y observa. Poco a poco empieza a elucubrar (suponemos), a sentir fascinación, a obsesionarse, a hacer cosas que no son normales (o que la gente normal no haría), como seguir a la chica, investigar en los archivos para saber su nombre, enviarle mensajes anónimos… En definitiva, un comportamiento que haría sospechar a cualquiera que no fuera como él, el proceder de un obseso… ¿peligroso?. No lo sabemos, pero hay algo en Jara que nos hace confiar en él: es un vigilante que hace la vista gorda cuando otra chica de la limpieza roba un paquete de fideos. Que se deja sacudir por un cliente siendo el portero del club nocturno. Que juega al Pro de la PsOne con su sobrino. Que hace crucigramas. No, no parece ese tipo de sociópatas, aunque nunca se sabe… Quizás Biniez podría haber llevado más lejos la presunta ambigüedad de su personaje, pero no era esa la intención, no estamos ante un thriller de mirón malsano de un De Palma. Lo que interesa al director novel es el proceso que lleva a Jara a la acción, la paulatina transformación que empuja a los tímidos a romper su cáscarón y situarse al borde del precipicio, a decirle hola a la que creen chica de sus sueños.
El estilo de Gigante es el de las pequeñas grandes películas. Un estilo de ritmo pausado, de largos silencios, a lo Flores Rotas (Jim Jarmusch, 2005) o a lo Lost in Translation (Sofia Coppola, 2003), cambiando el glamour y la sofisticación de Tokyo por el realismo de los arrabales de Montevideo y la interpretación busterkeatoniana de Bill Murray por el minimalismo rayano en la apatía de Horacio Camandule, tan parco en gestos como en palabras, pero entrañable en cualquier caso. Biniez demuestra un gusto exquisito en la composición del encuadre (gran fotografía de Araúco Hernández), sin caer en el esteticismo, y también su predilección por la cámara fija, dejando a los actores moverse en el interior del plano. La música aparece en contadas ocasiones (el heavy que escucha el protagonista, la canción final), en una muestra de la falta de interés del director por el subrayado facilón. El carácter contenido e intimista en lo formal y en la escritura hace presagiar un futuro halagüeño para este joven cineasta de origen bonaerense. Y esperemos que también para el cine de Uruguay, que empezó con bríos renovados su andadura por el nuevo siglo, después de cien años de práctica irrelevancia.
Y es que, a fin de cuentas, mi desconocimiento sobre la materia estaba en parte justificado: investigando un poco para escribir esta crítica (incultos, puede, indocumentados, jamás !), di con un estupendo artículo titulado Cine uruguayo: la historia de nunca comenzar, escrito por el músico y periodista Gonzalo Curbelo. El texto repasa la historia del cine charrúa, desde el primer balbuceo lumieresco en Una carrera de ciclismo en el velódromo de Arroyo Seco ( Félix Oliver, 1898) hasta un presente más esperanzador gracias a la llegada del dúo formado por Juan Pablo Rebella y Pablo Stoll, responsables de 25 Watts (2001), la película a partir de la cual podría empezar a hablarse de cine de aquel país, según Curbelo. Un cine falto de estructura de industria y de continuidad creativa hasta la fecha, apenas caracterizado por un puñado de películas remarcables, y no todas por su calidad (llegados a este punto no puedo evitar hacer mención a Sábado disco, dirigida en 1981 por Eduardo Rivero, una versión ‘que adaptaba la fiebre de sábado noche de Travolta al movido mundo de la música tropical, constituyendo un objeto tan bizarro por su torpeza y su ausencia total de sentido cinematográfico y buen gusto que le ha ganado un buen número de fans algo morbosos, que la veneran junto a otras muestras de cine nacional demente’). Pero dejemos las disgresiones al margen: Rebella (que se suicidó en 2006) y Stoll también dirigieron Whisky (2004), con la que situaron en el mapamundi al cine de autor de su país. Además, fundaron Control Z Films, (co)productora cuyo objetivo es el lanzamiento de jóvenes talentos de Uruguay y Argentina y empresa responsable de este Gigante que ahora llega a nuestras pantallas para refrendar la buena salud de una nueva generación de autores. Parece que al fin la cosecha del país de La Plata empieza a dar sus frutos. Si son como este, bienvenidos sean, che.